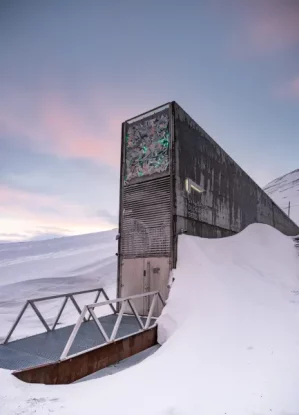Los bosques tropicales albergan muchos recursos valiosos —madera, leña, carne de animales silvestres— que se consideran bienes de uso común. Son finitos, compartidos por todos y propiedad de nadie. Cuando las personas actúan solo según su propio interés, estos recursos pueden desaparecer rápidamente.
Entonces, ¿qué persuade a las personas a utilizarlos de manera justa y sostenible, y a asegurarse de que sus pares hagan lo mismo?
Esa fue la pregunta central de un estudio reciente de Arild Angelsen y Julia Naime, investigadores asociados del Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) y de la Universidad Noruega de las Ciencias de la Vida (NMBU).
Como cualquiera que haya intentado cortar un pastel en un cumpleaños infantil sabe, compartir un recurso implica una decisión incómoda: ¿tomo lo más que pueda ahora o dejo suficiente para los demás y para más tarde? Este dilema suele llamarse la “tragedia de los comunes”. Sin embargo, como escriben Angelsen y Naime, “la tragedia no es inevitable”.
Aprender a evitarla será fundamental para los esfuerzos de conservación global, especialmente en contextos rurales y remotos donde las instituciones externas formales no siempre logran un alcance efectivo.
Cooperación, sanciones y represalias
Para que los grupos autogestionados manejen sus recursos de manera sostenible, suelen ser necesarios un par de elementos clave: que un número suficiente de personas tome decisiones cooperativas en beneficio del colectivo y que existan consecuencias para quienes deciden aprovecharse tomando más de lo que les corresponde. La gestión comunitaria de los bosques, por ejemplo, se entiende que depende de estos mecanismos para ser efectiva.
Pero ahí surge un reto: el castigo suele generar resistencia. Quienes señalan a los que abusan del bien común por el bien colectivo pueden enfrentarse a represalias, a veces venganzas directas de los castigados, a veces de otros que escaparon a la sanción. Basta recordar los tiempos de la escuela, cuando pocos querían ser vistos como quienes reportaban a un compañero. Esa misma dinámica se repite entre adultos y desalienta a las personas a hablar en favor de la causa común.
Experimentos de campo en tres países
Para explorar estos temas y probar si los contextos culturales marcaban una diferencia, Angelsen y Naime realizaron experimentos de campo enmarcados (FFE, por sus siglas en inglés). Se trata de juegos de rol interactivos con incentivos monetarios reales, en los que tanto los resultados individuales como grupales determinan el pago. Los FFE se realizaron con 720 pequeños usuarios de bosques en tres áreas ricas en bosques tropicales de acceso común: Pará en Brasil, Kalimantán Central en Indonesia y Ucayali en Perú.
“Durante el FFE, un grupo de seis usuarios locales del bosque enfrentó un dilema social planteado como la decisión de cuántas parcelas convertir en agricultura a partir de un bosque de acceso común”, explicaron los coautores. “Conservar el bosque daba mayores beneficios agregados al grupo en forma de un esquema colectivo de pagos por servicios ambientales (PSA), pero la deforestación generaba más ingresos agrícolas para el participante que la pérdida individual de ingresos por PSA”.
Luego, los participantes tomaron dos decisiones: primero, cuántas parcelas convertir y luego —tras revelarse los resultados— si castigaban a otros miembros por convertir demasiado o por cualquier otra razón. (La verdadera identidad de los otros miembros se mantuvo en secreto para evitar represalias posteriores al experimento).
A partir de estas decisiones, los investigadores crearon una tipología de actores. El castigo era “prosocial” cuando se dirigía a quienes tomaban más de lo que les correspondía, o “antisocial” cuando se dirigía contra quienes cooperaban más. El castigo prosocial generalmente respondía a la búsqueda de justicia e igualdad por parte de quien lo ejercía, ya que disminuía la ventaja desproporcionada de quienes se aprovechaban del bien común. El castigo antisocial, en cambio, podía estar motivado por sentimientos de rencor o venganza contra los pares que cooperaban más. Los castigadores antisociales también podían obtener beneficios al reducir las ganancias de los demás. Algunos casos de castigo antisocial observados en el juego pudieron haber sido represalias directas por haber sido castigados en una ronda anterior.
En las tres áreas de investigación, los autores encontraron que los cooperadores y castigadores prosociales (a quienes denominaron Homo reciprocans) eran el tipo más común, mientras que los saboteadores (quienes se aprovechan del bien común y además aplican castigo antisocial) eran el grupo menos frecuente. Aproximadamente el 70 % de los castigos fueron prosociales y el 30 % restante antisociales.
Desigualdad y contrastes culturales
Para comprender los impactos de la desigualdad en el castigo entre pares, los investigadores realizaron algunos experimentos en los que cada participante comenzaba con la misma cantidad de parcelas de bosque y otros en los que la cantidad era desigual. Una proporción mucho mayor de personas recurrió al castigo en los grupos desiguales, lo que indica “la forma ambigua en que la desigualdad afecta los patrones de castigo”, escribieron los autores: “aumenta tanto la proporción de castigadores prosociales como antisociales”.
El castigo entre pares hace que aprovecharse del recurso común resulte costoso y el castigo prosocial mejoró el desempeño del grupo al inducir a los sobreexplotadores a reducir la conversión del bosque. Sin embargo, la alta proporción de castigo antisocial —como se encontró en este y otros estudios experimentales— reduce la efectividad de los grupos autogestionados. “Cuando los ‘malos’ empiezan a castigar a los ‘buenos’, las cosas pueden desmoronarse”, señaló Angelsen.
Los investigadores encontraron diferencias significativas en el comportamiento según el contexto cultural. En particular, los grupos indonesios aplicaron un número mucho mayor de castigos —especialmente prosociales—. Esto puede deberse a “normas y preferencias más fuertes por la igualdad y la equidad”, así como a “una mayor aceptación de la confrontación física y verbal de las violaciones a las normas” en Indonesia que en los dos países sudamericanos, escribieron los autores.
En general, la investigación sugiere que el castigo entre pares puede “generar resultados de conservación y reducir la deforestación en el contexto de PSA colectivos”. Sin embargo, también puede acarrear impactos negativos individuales y colectivos, y estos deben ser considerados e incorporados en las políticas relacionadas con la gestión de los recursos de uso común. “La autorregulación en forma de castigo entre pares conlleva un riesgo de involucrarse en conductas antisociales que —además de ser costosas tanto para quien castiga como para quien es castigado— tienen un efecto negativo en la cooperación futura”, señalaron los autores.
Agradecimientos
Esta investigación forma parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR-ICRAF sobre REDD+ (GCS). Fue posible gracias al apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad), el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT), la Comisión Europea (CE), la Iniciativa Internacional por el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (UKAID) y el programa de investigación del CGIAR en Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA), con apoyo financiero de los Donantes al Fondo CGIAR.