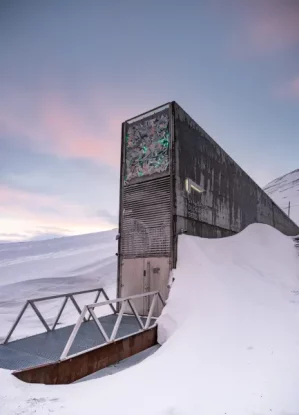A primera vista, los aguajales pueden parecer ŌĆ£soloŌĆØ bosques de palmeras. En realidad, son humedales estrat├®gicos para el clima y los medios de vida amaz├│nicos. All├Ł prospera el aguaje (Mauritia flexuosa), cuyos frutos sostienen econom├Łas locales y cuyo consumo est├Ī profundamente arraigado en la identidad cultural de la regi├│n.┬Ā┬Ā
Muchos aguajales contienen suelos de turba, lo que los hace capaces de almacenar enormes reservas de carbono, necesarias para la regulaci├│n del clima global. ŌĆ£En condiciones naturales, el suelo es un sumidero de carbono; en condiciones de media degradaci├│n este sumidero desaparece, y en condiciones de alta degradaci├│n se vuelve una fuente importante de emisionesŌĆØ, explica Kristell HergoualcŌĆÖh, cient├Łfica de CIFOR-ICRAF, quien durante m├Īs de 10 a├▒os viene investigando las caracter├Łsticas, factores de degradaci├│n y flujos de emisi├│n de las turberas de aguajal en la Amazon├Ła de Per├║.┬Ā
Pero como con otros ecosistemas claves, los aguajales plantean un gran reto: ┬┐c├│mo aprovechar el aguaje para el beneficio de las comunidades locales sin comprometer la integridad del ecosistema? La respuesta pasa por enfoques locales y procesos de codise├▒o que reconozcan el conocimiento de las comunidades, acompa├▒ados de ciencia s├│lida, marcos normativos viables y mercados que premien las buenas pr├Īcticas.┬Ā┬Ā
Los investigadores del proyecto ŌĆ£Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades localesŌĆØ, liderado por CIFOR-ICRAF junto con instituciones peruanas y socios locales, comparten cinco claves para orientar la gesti├│n sostenible de los aguajales en la Amazon├Ła peruana.
1. Poner las din├Īmicas sociales en el centro del manejo sostenible
ŌĆ£Son cinco millones y medio de hect├Īreas de aguajales en el Per├║, con cientos de comunidades y realidades sociales y econ├│micas diversas. Se trata de un mosaico muy complejoŌĆØ, se├▒ala Dennis del Castillo, director de investigaci├│n del IIAP.┬Ā
En esa diversidad, cada comunidad tiene formas distintas de relacionarse con estos ecosistemas. ŌĆ£Si no consideramos la existencia o ausencia de reglas de acceso y aprovechamiento, o el inter├®s y la valoraci├│n que pueda haber respecto al recurso, es probable que las iniciativas de manejo no prosperenŌĆØ, apunta Alonso P├®rez, del Instituto del Bien Com├║n (IBC).┬Ā
┬ĀEn ese sentido, los planes de manejo no deben imponerse desde fuera, sino construirse a trav├®s de un proceso de codise├▒o participativo, que parta de lo que ya existe, valore las fortalezas locales y respete los tiempos y formas de deliberaci├│n de cada comunidad.┬Ā
2. Medir bien para manejar mejor: el carbono en los aguajales
Las turberas amaz├│nicas son un ŌĆ£tesoro clim├ĪticoŌĆØ, pero no todos los aguajales son turberas ni almacenan el mismo carbono. Investigaciones del IIAP muestran que su profundidad puede variar desde cent├Łmetros hasta m├Īs de ocho metros en un mismo paisaje, y que la composici├│n de especies asociadas al aguaje cambia entre sitios. ŌĆ£A lo largo del aguajal var├Ła la formaci├│n de la turba, por lo que es importante poder captar esos cambios en el suelo de turba.┬Ā Con m├Īs informaci├│n podemos entender mejor y generar estimaciones m├Īs confiablesŌĆØ, explica el bi├│logo Gabriel Hidalgo.┬Ā
Esa evidencia tambi├®n debe traducirse en las intervenciones. Como se├▒ala HergoualcŌĆÖh, ŌĆ£diferentes niveles de degradaci├│n implican distintos impactos sobre el ecosistema, las emisiones de gases de efecto invernadero o la biodiversidad. Tambi├®n requieren diferentes niveles de intervenci├│n en materia de conservaci├│n: un sitio muy degradado ser├Ī m├Īs dif├Łcil y costoso de restaurar que uno menos degradadoŌĆØ.┬Ā
Por ello, los inventarios y el monitoreo biof├Łsico a largo plazo son fundamentales. Estos datos alimentan los reportes clim├Īticos del Per├║ ŌĆödesde las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) hasta los compromisos con la Convenci├│n Ramsar y el inventario nacional de gases de efecto invernadero.
3. Normas que funcionen: menos barreras, m├Īs oportunidades
Para muchas comunidades, formalizar derechos de uso sigue siendo cuesta arriba: requerimientos de inventarios forestales, georreferenciaci├│n y estudios t├®cnicos implican costos y capacidades dif├Łciles de cubrir. La norma, en lugar de habilitar, termina excluyendo a quienes m├Īs dependen del recurso.┬Ā
Fernando Ar├®valo de la SPDA subraya la necesidad de trabajar desde un enfoque local, en di├Īlogo con las comunidades, para identificar sus necesidades y hacer mucho m├Īs amigable el marco legal para el aprovechamiento del aguaje. En el caso de Per├║, Ar├®valo indica que ŌĆ£las comunidades que se encuentran dentro de un ├Īrea protegida tienen una tratativa totalmente diferente a aquellas que se encuentran fuera del ├Īrea natural protegida, y por ende, se debe tomar en cuenta que hay una diferente normativa y mecanismosŌĆØ. Jos├® Luis Capella, tambi├®n de la SPDA, a├▒ade: ŌĆ£El reto no es inventar nuevas reglas, sino garantizar que las existentes sirvan tanto para que el ecosistema no se deteriore como para que las poblaciones locales encuentren en el aguaje una oportunidad realŌĆØ.
La construcci├│n conjunta con comunidades y organizaciones de base, en coordinaci├│n con autoridades regionales y nacionales, es clave para desburocratizar y crear soluciones viables.┬Ā
4. Fortalecer la cadena de valor del aguaje┬Ā
Comprender la cadena ŌĆödesde la cosecha hasta la transformaci├│nŌĆö permitir├Ī cerrar brechas. Hoy, los datos sobre vol├║menes, rendimientos y variaciones anuales de la recolecci├│n del aguaje son dispersos; la trazabilidad es limitada y no siempre se distingue si el fruto proviene de trepar o de tumbar la palmera, ni cu├Īles son los costos y beneficios que asume cada eslab├│n.┬Ā
ŌĆ£Hay limitantes subyacentes en la cadena de valor que tienen que ver con las dificultades en la formalizaci├│n y la fiscalizaci├│n. Ello puede llevar a las comunidades a preguntarse ŌĆ£┬┐hasta qu├® punto conviene formalizarse si quienes tumban palmeras siguen operando sin control?ŌĆØ, se├▒ala P├®rez.┬Ā┬Ā┬Ā
Se requieren mejores t├®cnicas de cosecha (equipos para trepar), desarrollo de capacidades para la organizaci├│n y gesti├│n empresarial, y para acceder a financiamiento, t├®cnicas y tecnolog├Łas para prolongar la vida ├║til de la pulpa, asegurar cadena de fr├Ło y diversificar la producci├│n.┬Ā┬Ā
Superar estas limitaciones, junto con mejorar los mecanismos de control, es esencial para que la cadena de valor del aguaje funcione de manera justa y sostenible.┬Ā
5. Hacer que la sostenibilidad sea rentable
La conservaci├│n solo se consolida si se mejoran los ingresos. Hoy, gran parte del comercio del aguaje es informal y con m├Īrgenes bajos para productores, lo que desincentiva pr├Īcticas sostenibles.┬Ā
Una v├Ła es diferenciarse en el mercado mediante sellos y certificaciones (por ejemplo, los impulsados por SERNANP en ├Īreas protegidas) que reconozcan buenas pr├Īcticas. Pero, como advierte P├®rez, no son una soluci├│n universal: lo esencial es que las iniciativas generen beneficios tangibles en la econom├Ła familiar y comunitaria. Cuando las y los comuneros perciben que el manejo sostenible conserva el bosque y mejora los ingresos, la conservaci├│n deja de ser un discurso externo y se convierte en una decisi├│n propia.┬Ā
Para obtener m├Īs informaci├│n sobre este tema, puede ponerse en contacto con Kristell HergoualcŌĆÖh en k.hergoualch@cifor-icraf.org┬Ā┬Ā
El proyecto ŌĆ£Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades localesŌĆØ es liderado por CIFOR-ICRAF en consorcio con el Instituto del Bien Com├║n de Per├║, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el IIAP y gracias al financiamiento de la Iniciativa Darwin del Reino Unido.┬Ā┬Ā┬Ā
El equipo de investigadores agradece a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y las comunidades de San Francisco y Chanchamayo, por las facilidades prestadas para las visitas de campo y desarrollo de talleres desarrollados en junio de 2025.┬Ā