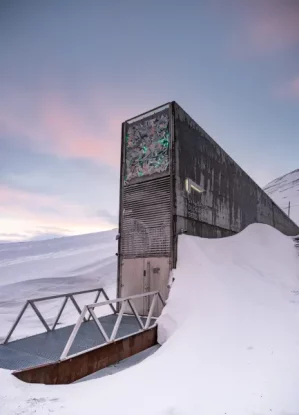Los cr├®ditos de carbonoŌĆödise├▒ados para representar reducciones o remociones de gases de efecto invernaderoŌĆöse han convertido en una herramienta clave en la respuesta global a la crisis clim├Ītica. Sin embargo, persisten dudas sobre si todos los cr├®ditos representan beneficios genuinos y duraderos para las personas y la naturaleza.┬Ā
Algunos proyectos de compensaci├│n de carbono han sido acusados de sobreestimar su impacto clim├Ītico, mientras que otros han fallado en garantizar y respetar los derechos de los Pueblos Ind├Łgenas (PI) y las comunidades locales (CL) que dependen de los bosques. Aunque los PI y CL participan cada vez m├Īs en iniciativas de carbono y los mecanismos de distribuci├│n de beneficios y responsabilidades est├Īn mejorando, se presta muy poca atenci├│n a sus derechos de autodeterminaci├│n y toma de decisiones.
En respuesta a estos desaf├Łos, el concepto de ŌĆ£carbono de alta integridadŌĆØ (HIC, por sus siglas en ingl├®s)ha cobrado fuerza. Para que los cr├®ditos de carbono sean de alta integridad, deber├Łan cumplir con rigurosos est├Īndares ambientales y sociales para contribuir de manera significativa a los esfuerzos clim├Īticos globales.┬Ā┬Ā
Una reciente revisi├│n de literatura, basada en publicaciones y declaraciones de quienes promueven el HIC, explor├│ c├│mo se define la ŌĆ£alta integridadŌĆØ, as├Ł como sus alcances y limitaciones. Los hallazgos destacan vac├Łos en las definiciones actuales y subrayan la necesidad de repensar qu├® constituye la alta integridad.
Pueblos Ind├Łgenas, comunidades locales y alta integridad
Los mercados de carbono son motivo de controversia dentro de los movimientos y comunidades de los PI y las CL. Sus respuestas son diversas: desde iniciativas pioneras como el Programa REDD+ Jurisdiccional Ind├Łgena en Per├║, hasta el rechazo absoluto de los mercados de carbono y del mismo concepto del carbono como valor transable. Tambi├®n existen informes e investigaciones period├Łsticas que han documentado violaciones de derechos asociadas a iniciativas de carbono.
Nuestra revisi├│n muestra c├│mo los PI y las CL prestan especial atenci├│n a la equidad y la justicia en los programas de carbono, con demandas claras. Entre ellas: el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza; la valoraci├│n e integraci├│n de saberes y pr├Īcticas ancestrales y tradicionales; un cambio en los sistemas de salvaguardas de un enfoque de ŌĆ£no hacer da├▒oŌĆØ a uno proactivo de ŌĆ£hacerlo mejorŌĆØ; la ampliaci├│n de los mecanismos de financiamiento directo; y el establecimiento de mecanismos independientes de reclamos, entre otros.
┬Ā
Redefiniendo la alta integridad en el carbono forestal
Encontramos un consenso en torno a los criterios de integridad ambiental para los cr├®ditos de carbono. La mayor├Ła de las definiciones coinciden en que los cr├®ditos de carbono de alta integridad deben ser a) adicionalesŌĆöes decir, que las reducciones o remociones no ocurrir├Łan sin el programaŌĆö; b) permanentes (que duren en el tiempo); c) libres de fugas (que detener la deforestaci├│n o degradaci├│n en un lugar no la desplace a otro); y d) verificados mediante m├®todos basados en evidencia y con la verificaci├│n independiente de terceros.
La integridad social, sin embargo, recibe menor apoyo pol├Łtico, t├®cnico y financiero, a pesar de ser igualmente crucial. Las definiciones y enfoques sobre integridad social var├Łan ampliamente; incluso cuando se mencionan expl├Łcitamente el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) o la importancia de los derechos de los PI y las CL, a menudo se reducen a est├Īndares m├Łnimos de salvaguardas de ŌĆ£no hacer da├▒oŌĆØ o permanecen imprecisos con respecto a su implementaci├│n. Sin una clara ambici├│n de ŌĆ£hacerlo mejorŌĆØ, es dif├Łcil establecer pr├Īcticas que respalden cr├®ditos con alta integridad social.┬Ā
Con base en nuestra revisi├│n, definimos los cr├®ditos de carbono de alta integridad como unidades de reducci├│n o remoci├│n de emisiones proporcionadas por programas que combinan alta calidad y alta ambici├│n, tanto en la dimensi├│n ambiental como en la social. Aunque las definiciones examinadas han contribuido a visibilizar los est├Īndares sociales, pocas alcanzan el nivel de ambici├│n que proponemos: la promoci├│n activa de la participaci├│n, la equidad y la justicia.
Rutas para el cambio
Alcanzar esta ambici├│n requiere directrices pr├Īcticas con el mismo rigor de las herramientas y metodolog├Łas utilizadas para garantizar la alta integridad ambiental, respaldadas por apoyo financiero, pol├Łtico y t├®cnico equivalente.
Estas salvaguardas deben basarse en el reconocimiento y respeto de los derechos consagrados en acuerdos internacionales, como la Declaraci├│n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind├Łgenas, el Convenio 169 de la Organizaci├│n Internacional del Trabajo (OIT 169) y la Convenci├│n sobre la eliminaci├│n de todas las formas de discriminaci├│n contra la mujer.
Si el objetivo es ŌĆ£hacerlo mejorŌĆØ, el progreso debe medirse con indicadores espec├Łficos y codesarrollados para evaluar avances, dise├▒ados y supervisados por los propios PI y CL. Esto demandar├Ī enfoques que vayan m├Īs all├Ī de los marcos jur├Łdicos y de pol├Łticas de la mayor├Ła de los pa├Łses que implementan programas de carbono forestal.
Nuestra revisi├│n identifica cinco aspectos claves relevantes para los derechos de los PI y las CL que cualquier programa de carbono que afirme tener alta integridad deber├Ła adoptar:
- Reconocer y respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): El CLPI debe ser un proceso continuo, no una reuni├│n ├║nica. Guiado por el Convenio 169 de la OIT, debe incluir a mujeres y j├│venes y funcionar como un di├Īlogo respetuoso y permanente entre socios en igualdad, desde el inicio hasta la conclusi├│n del programa.
- Adoptar enfoques┬Ātransformadores en materia de g├®nero: Los programas de carbono deben ir m├Īs all├Ī de ser sensibles o ┬½responsivos┬╗ al g├®nero y trabajar hacia enfoques transformadores. Esto significa promover la igualdad de g├®nero en su n├║cleo, abordando las causas estructurales de la desigualdad, desde los derechos a la tierra hasta la toma de decisiones y la participaci├│n en los beneficios de la venta de cr├®ditos de carbono.
- Respetar los derechos a la tierra y recursos de los PI y las CL: Estos deben ser estrictamente monitoreados y constituir una condici├│n previa para la venta de cr├®ditos de carbono. Para evitar agravar contextos pol├Łticos ya vol├Ītiles, los programas deben mapear y respetar los derechos consuetudinarios, incluidas las desigualdades de g├®nero en el acceso a la tierra, y prevenir cualquier desplazamiento comunitario.
- Garantizar un reparto equitativo de beneficios y responsabilidades: Este reparto no debe limitarse a la propiedad de tierras o carbono, que a menudo es indefinida, poco clara o tiende a asignarse a los hombres. Los mecanismos de distribuci├│n justa deben ser dise├▒ados o codise├▒ados con hombres y mujeres de los PI y las CL, y basarse en una comprensi├│n completa de las cargas involucradas.
- Establecer sistemas de reclamos y monitoreo culturalmente pertinentes: Los est├Īndares de carbono deben incluir mecanismos de reclamaci├│n y reparaci├│n independientes, accesibles y transparentes, as├Ł como mecanismos para monitorear el cumplimiento de las salvaguardas. Estos sistemas deben entenderse como parte de un enfoque de gesti├│n adaptativa, culturalmente pertinente, accesible, transparente y concebido como una herramienta de evaluaci├│n para la implementaci├│n de los programas.
Los cr├®ditos de carbono de alta integridad pueden ser parte de la soluci├│n a la crisis clim├Ītica, siempre que se implementen con igual ├®nfasis en la solidez ambiental y en la justicia social. La integridad no se alcanza solo con contabilidad; requiere asegurar el respeto a los derechos, abordar las desigualdades y adoptar estrategias para el cambio transformador. Sin este equilibrio, los programas corren el riesgo de reforzar las mismas desigualdades que dicen combatir, mientras pierden la oportunidad de ofrecer soluciones clim├Īticas verdaderamente justas y duraderas.
Para obtener m├Īs informaci├│n sobre esta investigaci├│n, puede contactar a Anne Larson en a.larson@cifor-icraf.org o Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cifor-icraf.org.┬Ā
Agradecimientos
Este estudio fue financiado por la Alianza para el Clima y el Uso del Suelo (CLUA, por sus siglas en ingl├®s). Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las de CIFOR-ICRAF o CLUA.