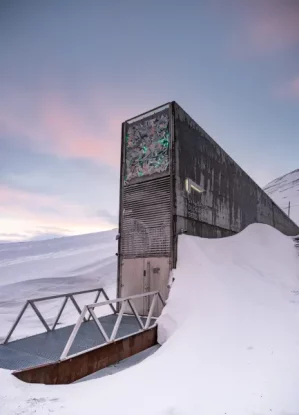En la Amazon├Ła baja de Per├║, ecosistemas diversos y ├║nicos fluyen en una din├Īmica constante. Entender las variaciones que ocurren en la Reserva Nacional Pacaya Samiria es complejo, pero los habitantes de comunidades ind├Łgenas como San Francisco y Chanchamayo, que viven en este extenso bosque inundable, conocen bien los ciclos de la naturaleza y han aprendido a moverse con ella. Aunque las cosas est├®n cambiando.┬Ā
Asentadas en las riberas del Mara├▒├│n, las familias de estas comunidades, dos de las 140 que viven alrededor de la reserva, se han adaptado a los cambios estacionales del r├Ło y sus afluentes ŌöĆque con sus ciclos de creciente y vaciante influyen en los ecosistemas inundablesŌöĆ para sus medios de subsistencia y econom├Łas.┬Ā
En circunstancias normales, cuando el caudal del r├Ło comienza a bajar, los pobladores saben que la temporada de pesca ha llegado. ŌĆ£Los pescados empiezan a ŌĆśsurcarŌĆÖ y la gente aprovecha para ir a pescar con sus redes, a veces para comercializar o para su consumoŌĆØ, cuenta Alexandro Lache, el Apu (l├Łder comunitario) de San Francisco. ŌĆ£No es una entrada econ├│mica fija, pero nuestra forma de vida es aprovechar lo que nos da la naturalezaŌĆØ, indica.┬Ā
Muchas de ellas se dedican al mismo tiempo a la agricultura, la pesca, as├Ł como la caza y la extracci├│n de productos forestales que les provee la reserva, un ├Īrea natural protegida de uso directo ubicada en la regi├│n Loreto. La reserva es reconocida como un humedal de importancia internacional (sitio Ramsar) y alberga una diversidad excepcional de especies de flora y fauna.┬Ā┬Ā
An Indonesian sailor waits to load drums of palm oil onto a nearby docked ship. Rather than clearing new forest or peat lands for oil production, Indonesia needs to be boosting productivity on the land that is already in use. Photo courtesy of Adam Cohen/flickr.
No obstante, muchos pobladores como el Apu Alexandro ven con preocupaci├│n c├│mo los recursos est├Īn disminuyendo o se hacen cada vez m├Īs lejanos debido a cambios en el entorno y las diversas presiones que existen sobre el territorio.┬Ā
ŌĆ£Los pobladores antiguos cuentan que antes pod├Łan cazar para alimentarse cerca de sus casas, pero ahora debemos caminar por horas dentro del bosque inundable para encontrar algo. Y a veces volvemos con las manos vac├ŁasŌĆØ, relata el Apu.┬Ā
Lache, a sus 23 a├▒os, asumi├│ recientemente el liderazgo de su comunidad con la esperanza de motivar a otros j├│venes que temen ocupar cargos en medio de los crecientes desaf├Łos. Como ├®l, otras personas creen que mantenerse en el territorio y ayudar a la comunidad a crecer en sostenibilidad es el camino para prosperar, a pesar de las adversidades que enfrentan la Amazon├Ła y sus pobladores tradicionales.┬Ā┬Ā
La vida y el r├Ło┬Ā
El r├Ło Mara├▒├│n es uno de los l├Łmites naturales de la reserva Pacaya Samiria, y las comunidades asentadas viven en sus riberas interactuando con el agua por cientos de a├▒os. Para ellas, el r├Ło es su camino, sustento y principal fuente de agua. Pero los r├Łos no est├Īn libres de peligro.┬Ā
Los derrames de petr├│leo de los oleoductos que cruzan los r├Łos amaz├│nicos de Per├║, registrados desde hace d├®cadas, han causado serios estragos en la poblaci├│n. El Apu Alexandro recuerda en especial el evento que ocurri├│ en 2014: ŌĆ£Nosotros consum├Łamos agua del r├Ło y cuando vino esta problem├Ītica no sab├Łamos qu├® impacto tendr├Łamos; y hoy hay personas que viven con mercurio en su cuerpo. Por eso ahora usamos cisternas que almacenan el agua de la lluviaŌĆØ.┬Ā ┬Ā
Adem├Īs, en 2024, una de las sequ├Łas m├Īs severas en la Amazon├Ła puso en alerta roja al r├Ło Mara├▒├│n y dej├│ aisladas a las comunidades. ŌĆ£Este r├Ło se sec├│, la comunidad se qued├│ cerrada por las playas (pampas arenosas) y en el medio qued├│ un pozo de agua que calentaba hasta casi hervirŌĆØ, cuenta Ostin Lomas, teniente de Chanchamayo, otra comunidad ubicada en la periferia de la reserva y quien se dedica al cultivo de cacao, pl├Ītano y yuca. ŌĆ£Esa misma agua ten├Łamos que tomar, no pod├Łamos ni ba├▒arnos y nuestros cultivos se vieron afectadosŌĆØ, recuerda.┬Ā┬Ā
An Indonesian sailor waits to load drums of palm oil onto a nearby docked ship. Rather than clearing new forest or peat lands for oil production, Indonesia needs to be boosting productivity on the land that is already in use. Photo courtesy of Adam Cohen/flickr.
ŌĆ£Nunca hab├Ła visto una sequ├Ła tan graveŌĆØ, asegura Lache. Dado que San Francisco se encuentra a diez horas en bote desde la ciudad portuaria de Nauta, que conecta con la capital de la regi├│n, Iquitos, el transporte de las cosechas y la interconectividad fueron interrumpidos, afectando medios de vida, biodiversidad y ecosistemas. ŌĆ£Las embarcaciones no pasaban y el riesgo era que se perdiera el productoŌĆØ, indica. Asimismo, los ŌĆ£ca├▒osŌĆØ ŌöĆcomo localmente se conoce a los peque├▒os r├ŁosŌöĆ se secaron y los peces empezaron a morir.┬Ā┬Ā ┬Ā┬Ā
Con 53 a├▒os, Lomas es testigo de los cambios en el ambiente. ŌĆ£Ahora en el tiempo de lluvias, hay veranoŌĆØ, dice. La ausencia de precipitaciones y el calor extremo han tenido un impacto directo sobre otros ecosistemas. ŌĆ£Los aguajales tambi├®n se quedaron secos y algunos se echaron a perder porque estas plantas se mantienen a base de abundante aguaŌĆØ, se├▒ala.┬Ā
Los bosques de aguaje┬Ā
Para Lomas, algunos de estos cambios en los aguajales ŌöĆun tipo de humedal dominado por la palmera Maurita flexuosa, conocida localmente como aguajeŌöĆ est├Īn relacionados con el cambio clim├Ītico y con la depredaci├│n del bosque. En su comunidad y otras partes de la Amazon├Ła predomina la tala de la palmera hembra del aguaje para obtener el fruto del mismo nombre. Su cosecha es una importante fuente de entrada para muchos pobladores que ingresan a los bosques inundados dominados por la palmera durante la temporada seca, cuando el nivel del r├Ło baja. Sin embargo, los recolectores cuentan que cada a├▒o deben adentrarse m├Īs en el bosque para encontrar el fruto, que a su vez es el alimento directo de aves y mam├Łferos.┬Ā
De acuerdo con un estudioconducido por CIFOR-ICRAF y otras instituciones, en la Amazon├Ła peruana los pantanos de palmeras sobre turba registraronentre 2007 y 2018 una tasa de degradaci├│n de 17 650 hect├Īreas por a├▒o y una tasa de deforestaci├│n de 4200 hect├Īreas anuales. Esta p├®rdida no solo reduce la disponibilidad del aguaje, tambi├®n altera el clima.En las tierras bajas amaz├│nicas inundadas de Per├║, las turberas de aguajales almacenan grandes cantidades de carbono en sus suelos que se libera cuando son degradadas,contribuyendo al calentamiento global.┬Ā┬Ā┬Ā
En San Francisco, algunas familias est├Īn dando pasos firmes para conservar los aguajales, pues son ecosistemas clave para su alimentaci├│n, cultura y econom├Ła. ŌĆ£Estamos tomando acci├│n pensando en nuestros hijosŌĆØ, se├▒ala Belvi L├│pez, agente municipal de la comunidad.┬Ā
ŌĆ£Antes, el aprovechamiento del aguaje no estaba regulado, quien quer├Ła, lo cortaba, nadie dec├Ła nada, ni el propio EstadoŌĆØ, recuerda. Pero con la creaci├│n de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en 1972, las comunidades asentadas dentro del ├Īrea protegida tuvieron que adaptarse a nuevas reglas para el uso y comercializaci├│n de los recursos. As├Ł, el Sernanp comenz├│ a otorgar derechos de aprovechamiento bajo planes de manejo para asegurar su sostenibilidad.┬Ā
Palm oil plantations are booming businesses which are not showing any signs of slowing down. Photo courtesy of marufish/flickr.
Fue entonces cuando algunas familias aprendieron que tumbar la palmera estaba poniendo en riesgo la disponibilidad del recurso y modificando el ecosistema. Gracias a talleres promovidos por el Sernanp, algunos pobladores comenzaron a practicar el escalado de la palmera de aguaje, trepando ├Īrboles que pueden alcanzar entre 20 y 35 metros de altura para recolectar los racimos del fruto.┬Ā
ŌĆ£Al principio muchos dec├Łan ŌĆ£┬┐c├│mo vamos a subir?ŌĆØ, pero con el tiempo hemos aprendido. El a├▒o pasado un grupo de j├│venes tomamos la iniciativa de cosechar el aguaje escalandoŌĆØ, cuenta el Apu de San Francisco.┬Ā
Por su parte, Belvi y otros diez comuneros est├Īn trabajando para formar un grupo de manejo que les permita acceder al derecho de aprovechamiento. Para ello deben tramitar un plan de manejo, una tarea que no encuentran simple. ŌĆ£Hay requisitos que muchas veces representan una limitante. Por ejemplo, no cuentan con un GPS, no pueden pagar por un inventario forestal o no conocen los procedimientos administrativos del EstadoŌĆØ, explica Alonso P├®rez, investigador del Instituto del Bien Com├║n (IBC).┬Ā
Para apoyar a las comunidades a superar estas barreras y promover el aprovechamiento sostenible del aguaje, el proyecto Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades locales, liderado por CIFOR-ICRAF en consorcio con el IBC, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Instituto de Investigaciones de la Amazon├Ła Peruana (IIAP), empez├│ a trabajar en junio de este a├▒o con las comunidades de San Francisco y Chanchamayo. M├Īs all├Ī de orientar la log├Łstica de los documentos necesarios, el objetivo es codise├▒ar estrategias de manejo del aguaje con las comunidades y las instituciones a cargo de su gesti├│n.┬Ā
Palm oil plantations are booming businesses which are not showing any signs of slowing down. Photo courtesy of marufish/flickr.
Para Alexander, este acompa├▒amiento es clave para asegurar el futuro del territorio. Conservar los aguajales, dice: ŌĆ£No solo protege el fruto, sino tambi├®n a los animales que dependen de ├®l y forman parte de su dietaŌĆØ. Adem├Īs, el monitoreo comunitario que plantea el proyecto podr├Ła ayudar a controlar la tala ilegal. ŌĆ£Personas for├Īneas vienen a tumbar el aguaje sin permiso. Eso afecta lo que estamos tratando de cuidarŌĆØ, advierte.┬Ā
Tambi├®n est├Ī en juego el conocimiento tradicional que florece en torno a estos ecosistemas. ŌĆ£Usamos la medicina vegetal, aunque ahora m├Īs recurrimos al botiqu├Łn de la comunidad. Pero no queremos que se pierdaŌĆØ, comenta Alexander. Uno de los remedios m├Īs usados es el shirisanago, una planta que crece en los aguajales m├Īs tupidos. ŌĆ£Se saca una parte de la ra├Łz, se macera con aguardiente y sirve para el reumatismo, ya que donde trabajamos es un ambiente inundadoŌĆØ.┬Ā
En la comunidad de Chanchamayo, la pr├Īctica de escalado es m├Īs reciente, pero tambi├®n ha comenzado a dar frutos. Roberto N├║├▒ez, comunero y agricultor, no solo ha aprendido a escalar, sino que tambi├®n ha decidido plantar aguajes. ŌĆ£Sembr├® mi primera palmera hace veinte a├▒os, cuando naci├│ mi hijo, para que alg├║n d├Ła ├®l tambi├®n tenga la esperanza de cosechar sus frutosŌĆØ, cuenta.┬Ā
Hoy, esos ├Īrboles siguen en pie, y Roberto contin├║a sembrando, convencido de que el aguaje debe cuidarse como se cuida la vida misma.┬Ā
Para obtener m├Īs informaci├│n sobre este tema, puede ponerse en contacto con Kristell HergoualcŌĆÖh en k.hergoualch@cifor-icraf.org┬Ā┬Ā
El equipo de investigadores del proyecto ŌĆ£Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades localesŌĆØ, agradece a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y las comunidades de San Francisco y Chanchamayo, por las facilidades prestadas para las visitas de campo y desarrollo de talleres desarrollados en junio de 2025.┬Ā┬Ā
Los apellidos de algunas personas consultadas en las comunidades fueron omitidos respetando sus preferencias y consentimiento brindado.┬Ā
El proyecto ŌĆ£Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades localesŌĆØ es posible gracias a la Iniciativa Darwin del Gobierno del Reino Unido.