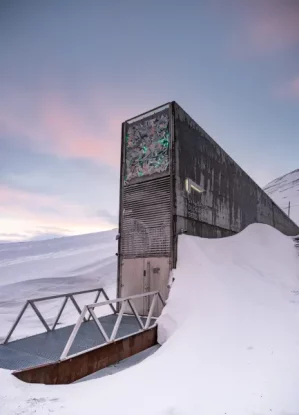Cuando la temporada de cosecha del aguaje llega en septiembre, los habitantes de la comunidad amazónica de San Francisco, en la región Loreto, en Perú, se adentran en los pantanos de palmeras de aguaje desde el amanecer.
El aguaje, fruto de la palmera amazónica Maurita flexuosa no tiene la popularidad internacional de otro fruto de palmera como el açaí, pero a nivel local, no solo es considerado un súper alimento, y fuente importante de vitaminas, sino que es parte de la dieta, cultura e identidad de la Amazonía peruana donde se calcula que aproximadamente 50 toneladas de fruto son consumidas cada día.
Pero la disponibilidad del aguaje y el ecosistema donde persiste enfrenta desafíos. Con cada vez menos palmeras de aguaje en pie, los recolectores de la comunidad San Francisco deben sumergirse más y más en lo profundo del bosque inundado para encontrar las palmeras con racimos de frutos, donde serpientes, jaguares, tapires y guacamayos, entre otros miembros de la majestuosa fauna amazónica también prosperan, y también necesitan del ecosistema y del aguaje.
Con un promedio de 25 a 35 metros de altura, llegar a los frutos del aguaje no es tarea fácil para quienes dependen de estos para su economía. “Mi esposo tumba la palmera y yo me encargo de separar los frutos del racimo”, cuenta Kandy, secretaria comunal de San Francisco. “Al inicio de la temporada sacamos de tres a cuatro sacos diarios y cada uno lo compran a 20 soles”, añade. La cosecha de aguaje provee un impulso a las vulnerables economías familiares que se basan en actividades diversas como la pesca, la agricultura y la caza, entre otras.
Bosque de aguajal.
San Francisco es una comunidad dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un área natural protegida de Perú considerada una de las áreas de mayor biodiversidad de la Amazonía. Los aguajales de palmeras altas y suelos inundados cubren el 57 % de su extensión, por lo que muchas poblaciones amazónicas ven en este ecosistema una fuente primordial de ingresos estacionales y de alimento. “Nuestros ancestros antes nos enseñaban que cuando llega la temporada, se tumban las palmas y recogen los frutos”, cuenta Alexandro Lache, el Apu (líder comunitario) de San Francisco. Otros recolectores, consideran que es la forma viable de obtener el fruto. “Aunque siempre hemos pensado que derribar el árbol es la forma más rápida, ahora sabemos que para el próximo año ya no podremos sacar frutos de ahí”, añade Kandy.
Un recurso que se agota
El ecosistema inundado donde prospera la palmera de aguaje tiene aún más riqueza de la que exhibe a simple vista. Además de su importancia como reserva de carbono, y por lo tanto para la mitigación del cambio climático, los aguajales tienen un papel clave en la regulación del ciclo del agua de la región y son el hogar de flora y fauna única que vive en estrecha armonía con las palmeras y sus ciclos de vida.
“El aguajal es el ecosistema más representativo de las turberas amazónicas en Perú, las cuales son muy importantes para las reservas de carbono del país. En algunas zonas inundadas la descomposición lenta de las hojas y raíces de la palmera de aguaje han formado en cientos o miles de años, capas de suelo que llamamos turba, donde grandes cantidades de carbono son almacenadas”, explica Kristell Hergoualc’h, científica sénior del Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF), quien junto a socios de organizaciones locales está liderando un proyecto que busca codiseñar prácticas de manejo sostenible del aguaje con las propias comunidades y las autoridades nacionales a cargo.
“Cada año el aguaje va quedando más lejos. Cada vez más tenemos que buscarle y a veces no lo encontramos”, afirma Roberto Nuñez, recolector de la comunidad Chanchamayo, también ubicada en la reserva de Pacaya Samiria.
Debido a que tumbar o talar la palmera es la forma predominante para obtener el fruto, el ecosistema muestra cada vez más claros signos de degradación, lo que afecta su intrincada red ecológica, la diversidad biológica, la disponibilidad del recurso aguaje para las comunidades y también las emisiones de carbono.
Roberto Nuñez señala una palmera de aguaje de donde brotan frutos aún inmaduros.
“Este tipo de cosecha, que consiste en la tala selectiva de palmeras hembras causa emisiones de gases de efecto invernadero y altera el ecosistema: con menos palmeras hembras se reduce la capacidad de reproducción y repoblación del pantano. Menos palmeras también significa menos alimentos para los animales. Y además, con menos palmeras hay menos hojarasca y raíces y, por lo tanto, menos acumulación de turba en los pantanos”, señala Hergoualc’h.
“Hay una demanda creciente del fruto de aguaje y eso también genera vulnerabilidad para el recurso, si no es manejado adecuadamente”, señala Gabriel Hidalgo, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), institución adjunta al Ministerio del Ambiente del Perú.
Durante un taller realizado en las comunidades de San Francisco y Chanchamayo para presentar el proyecto “Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades locales”, algunos habitantes compartieron cómo intentan cambiar las prácticas de cosecha. Por ejemplo, en San Francisco, los pobladores indicaron haber recibido asesoría del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para aprender a escalar la palmera de aguaje y solo cortar los racimos sin necesidad de talar la palmera. “Es una gran ventaja porque así el aguaje seguirá dando frutos (hasta por 40 años) y los racimos que aún no han madurado podrán hacerlo”, afirma Belvi Lopez, agente municipal de la comunidad.
Palmera de aguaje con frutos.
Sin embargo, la práctica de escalamiento en las comunidades visitadas aún es incipiente y es apenas el primer paso hacia la adopción exitosa de prácticas de cosecha sostenible. Las comunidades necesitan mucho más que aprender a escalar palmeras, se requieren estrategias integrales de desarrollo de capacidades, claridad sobre la normativa para la gestión de recursos en sus territorios y regulaciones simplificadas que sean coherentes con sus realidades, entre otros mecanismos.
“Las comunidades son claves para la implementación de cualquier proyecto que apunte apromover estrategias para el manejo sostenible, pues son ellas las que van a desarrollarlas con el apoyo de los equipos técnicos”, indica Hergoualc’h.
“Es esencial comprender las dinámicas territoriales y socioeconómicas de cada comunidad, y sobre esa base, codiseñar soluciones con ellas”, explica Alonso Pérez, investigador del Instituto del Bien Común (IBC). “A través de un proceso participativo, con enfoque de género e intergeneracional, buscamos fortalecer las capacidades; apoyar la conformación de comités de manejo y facilitar la implementación de planes de manejo que asignen derechos y responsabilidades de cosecha sostenible, transparenten los procesos de toma de decisiones y guíen un monitoreo dirigido por la comunidad para el cuidado de sus recursos”, señala Pérez sobre el proyecto que dirige CIFOR-ICRAF en consorcio con el IBC, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el IIAP y gracias al financiamiento de la Iniciativa Darwin del Reino Unido.
Generar información precisa
Según el mapa de humedales de Loreto, los aguajales abarcan más de 5 millones de hectáreas en la región. “Pero no todos los aguajales son iguales”, afirma Hidalgo. Aunque las comunidades son las que mejor conocen los aguajales en sus territorios, las herramientas con las que cuentan para monitorearlos son limitadas.
Para facilitar este proceso el equipo del IIAP junto con las comunidades instalará parcelas de monitoreo en zonas de uso activo, que medirán la densidad de las palmeras, así como la profundidad de la turba, para estimar la biodiversidad y reservas de carbono. Además, para obtener información a mayor escala, el proyecto está utilizando drones para captar imágenes de los aguajales que las comunidades aprovechan.
En este camino, el conocimiento de los técnicos del Sernanp fue clave para iniciar las primeras misiones de sobrevuelo sobre los aguajales en el territorio de las comunidades del estudio. Con el dron de la institución y el apoyo de su equipo, se logró captar imágenes aéreas, que posteriormente serán procesadas y analizadas con un software especializado del IIAP.
El uso de esta tecnología permite mapear la extensión de los aguajales y estimar cuántas palmeras hay. “Con ello, se generarán datos precisos que ayudarán a diseñar planes de manejo ajustados a cada territorio”, indica Hidalgo.
Las imágenes captadas por el dron ayudarán al equipo del proyecto a determinar la cantidad de palmeras de aguaje en cada comunidad.
Los retos para la gestión sostenible de los aguajales se extienden más allá del territorio, “No todas las comunidades conocen la normativa forestal, además hay requisitos que muchas veces representan una limitante para la formalización de su gestión”, señala Pérez sobre los contratos para el aprovechamiento con fines comerciales que otorga el Estado a las comunidades.
En ese sentido, los investigadores tienen como meta identificar los desafíos y oportunidades para mejorar la economía de las familias que apuestan por conservar el aguaje en pie. “La tarea pasa por mejorar la comprensión de la cadena de valor y sus actores, de identificar oportunidades y de mejorar la participación de todos los miembros para una distribución equitativa de los beneficios”, indica Pérez.
Además, se trabajará en facilitar el entendimiento de la documentación necesaria para diseñar planes de manejo, uno de los requisitos para aplicar a los contratos de aprovechamiento. “La idea es acompañar el proceso con herramientas que fortalezcan el derecho de las comunidades a manejar sus recursos, dentro y fuera de áreas protegidas”, señala Fernando Arévalo, especialista de la SPDA. “También es necesario colaborar con las autoridades para adaptar los marcos normativos para que sean funcionales y accesibles”.
El equipo del proyecto junto a comuneros de Chanchamayo camina sobre los suelos inundados característicos de los aguajales.
“Sabemos que no todos aquí podemos escalar la palmera para llegar al aguaje. Pero con estos talleres que vienen por delante la gente aprenderá nuevas formas y se incentivará más”, apunta el Apu Alexandro. “Yo sé que con el tiempo todos vamos a cambiar nuestra mentalidad para poder tener los recursos del aguaje más cerca y sostener a nuestras familias ahora y en el futuro”, añade Belvi.
Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Kristell Hergoualc’h en k.hergoualch@cifor-icraf.org
El equipo de investigadores del proyecto “Manejo sostenible de turberas de aguajales por las comunidades locales”, agradece a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y las comunidades de San Francisco y Chanchamayo, por las facilidades prestadas para las visitas de campo y desarrollo de talleres desarrollados en junio de 2025.
Los apellidos de algunas personas consultadas en las comunidades fueron omitidos respetando sus preferencias y consentimiento brindado.