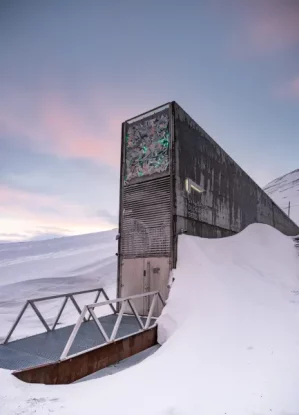No es fácil mejorar los ingresos de la gente y a la vez asegurar que no degraden los recursos naturales en áreas secas, montañosas y forestadas. No existen balas mágicas o soluciones tecnológicas sencillas. Se han gastado miles de millones para resolver estos problemas, con escasos resultados. Las inversiones en caminos, salud y educación han reducido la pobreza rural, pero aún sigue habiendo problemas sociales y ambientales enormes. Para solucionar esos problemas hace falta analizar por qué los esfuerzos anteriores fracasaron y dónde se encuentran las oportunidades reales. En otras palabras, hace falta investigación. Sin embargo, a muchos gobiernos y donantes no les gusta financiar la investigación porque les parece demasiado académico y no suficientemente práctico.
Ellos tienen razón. La mayoría de los investigadores se preocupan más por producir artículos académicos que por dar insumos útiles a quienes toman las decisiones y a la gente que maneja los recursos. También suelen escoger sus temas sin consultar a las personas que se supone que quieren ayudar. Esto se debe en parte a que los donantes les exigen formular propuestas detalladas para conseguir los fondos, y una vez que el proyecto se aprueba tienen que cumplir con lo que dijeron que iban a hacer, aunque después se den cuenta que no es la mejor forma de hacer las cosas o si la situación cambia.
"La Ciencia del Desarrollo Sostenible", por Jeff Sayer y Bruce Campbell de WWF y de CIFOR, aboga por un enfoque más dinámico de la investigación. Dice que los investigadores deben pasar más tiempo familiarizándose con los problemas y construyendo relaciones de largo plazo con los grupos afectados, antes de decidir en qué van a trabajar. Necesitan tener objetivos claros, pero los temas específicos y métodos que usan deben ir cambiando en el tiempo.
Solucionar problemas requiere aportes de varias disciplinas y trabajo a múltiples escalas, pero no hace falta estudiar todo. No se trata tanto de generar y transferir tecnologías sino de ayudar a los distintos grupos involucrados a analizar sus opciones, descubrir oportunidades, y aprender de sus experiencias.
Para Sayer y Campbell la buena investigación es como el jazz. Los científicos, como los artistas de jazz, tienen que entender bien lo que están haciendo y saber cómo hacerlo y tiene que meterle corazón. Pero partiendo de allí necesitan improvisar y seguir el ritmo, sin términos de referencia muy detallados o marcos lógicos.
¿Cómo saben los autores si todo esto va a funcionar? No lo saben. El libro presenta varios ejemplos de distintos países, pero ninguno de ellos tiene todos los elementos de lo que los autores proponen. Es difícil encontrar investigadores que tengan la capacidad y condiciones para hacer todo eso y aún más difícil encontrar a alguien que quiera financiarlo. No obstante, la mayoría de los enfoques tradicionales para reducir la pobreza y mejorar el manejo de los recursos naturales en áreas marginales simplemente no sirven.
Así que ya es tiempo de buscar un poco de ciencia estilo jazz – investigación que responde, se adapta y concuerda con la realidad local.